El fuego de Prometeo
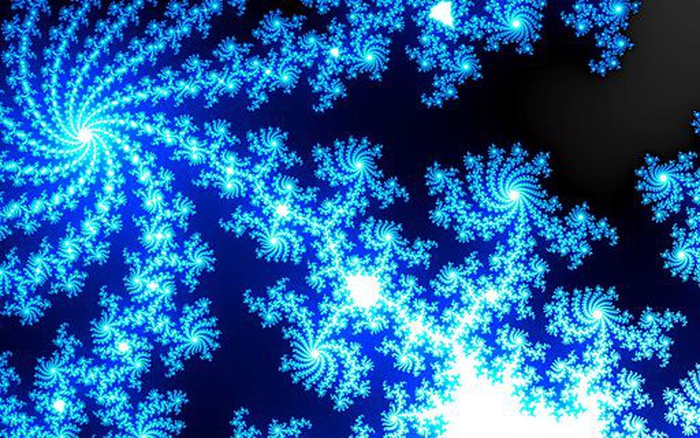
…decir que Darío es el poeta de Nicaragua es
confundir las fronteras políticas con los estilos.
Octavio Paz
Refiriéndose a la música popular del siglo XX, John Lennon dijo que antes de Elvis Presley no había nada. Lo mismo podría decirse de Rubén Darío, el primer gran poeta latinoamericano desde Sor Juana Inés de la Cruz, la escritora novohispana del siglo XVII, y el más importante innovador de la lírica castellana después de Góngora.
Tras un siglo embriagados por la imaginación de Borges, Neruda, Carpentier, Rulfo o García Márquez, en un periodo que bien podríamos llamar el siglo de Latinoamérica, quizá la obra de Darío pudiera parecer menor, prescindible u olvidable para algunos despistados, si se le compara con los grandes escritores contemporáneos. Nada más equivocado. Este es un error de perspectiva literaria que nos hace disminuir injustamente la trascendencia de lo que está alejado en el tiempo, para concentrarnos en el presente inmediato.
Sin Darío y el movimiento artístico que encarnó hasta sus últimas consecuencias, el modernismo, en toda su espléndida desmesura, y al que puso nombre, no existiría la cultura latinoamericana tal y como la conocemos hoy en día, ni la vanguardia poética de Huidobro y Vallejo, en la primera mitad del siglo XX, ni la narrativa del boom, en la segunda mitad. Antes de Darío balbuceábamos literariamente, a pesar de la novela romántica del siglo XIX, o permanecíamos encadenados a una versificación castiza anquilosada.
Darío hizo con el idioma lo que Bolívar había hecho un siglo antes: liberarnos. Desenredó “el trabalenguas movedizo de la palabra” y desde entonces no hemos cesado de hablar, de inventar modos para trastocar una lengua robada al conquistador, como el fuego de Prometeo, expropiada y apropiada por los latinoamericanos.
“Quienes alguna vez lo combatimos, comprendemos hoy que lo continuamos. Lo podemos llamar Libertador”, escribió Borges en 1967, con motivo del natalicio del nicaragüense. Si “la imitación es la forma más sincera de la adulación”, como dijo el poeta inglés Charles Colton, Borges transformó en estilo la admiración que le tuvo al maravilloso poema “Metempsicosis” de Darío:
Yo fui un soldado que durmió en el lecho
de Cleopatra la reina. Su blancura
y su mirada astral y omnipotente.
(…)
Yo, Rufo Galo, fui soldado y sangre
tuve de Galia, y la imperial becerra
me dio un minuto audaz de su capricho.
(…)
(De El canto errante, 1907)
Borges lo consideraba “tal vez el (poema) más hermoso de los suyos” y recreó el artificio convirtiéndolo en una de las fórmulas más reiteradas de su poesía, como en “Le regret d’Héraclite” (“Yo, que tantos hombres he sido…”) o en el célebre “Tamerlán” (“Yo soy, yo seré siempre, aquella espada”), en el tópico del yo que es otro en la transmigración de almas, épocas y espejos paralelos.
Con Darío comienza la búsqueda interminable de un fantasma que ya recorría Europa desde el romanticismo, a finales del siglo XVIII: la modernidad. Como escribió Baudelaire: “Él corre, busca. ¿Qué persigue? Persigue cierta cosa que nos permite llamar modernidad”. El proyecto estético de Darío no es otro que la búsqueda fundamental de la identidad americana desde el comienzo de nuestros orígenes inciertos: ¿quiénes somos?, ¿qué queremos ser?, ¿cómo ser dentro de la cultura universal y no desde sus márgenes?, ¿cómo escribir al mismo tiempo con una mano zurda, mestiza, bastarda, y otra derecha, ajena y a la vez planetaria? Como escribe Darío en “Cantos de vida y esperanza”, poema que le da título al libro homónimo de 1905: “Muy siglo diez y ocho y muy antiguo y muy moderno; audaz, cosmopolita”.
El poeta nicaragüense lo creó todo, lo reinventó todo y lo probó todo, con voracidad pantagruélica y alma bohemia, desde la tradición grecolatina y el orientalismo, caro al siglo XIX, y los paraísos artificiales, hasta las innovaciones estilísticas que crearon un campo propicio para la experimentación vanguardista en el siglo XX. Darío no opera por oposiciones sino por correspondencias y relaciones metafóricas. Crece, se expande, desmesurado, excesivo, superlativo, demiúrgico, hasta abarcar “las manifestaciones profundas del alma universal”, como escribe en 1894. Reino de la analogía y analogía del reino de la palabra, para usar la conocida expresión de Octavio Paz. “Los modernistas leyeron el universo como si fuera un texto; a su vez, leyeron cada texto como si fuera un universo”, dirá Guillermo Sucre en el prólogo a la Antología de la poesía hispanoamericana moderna.
Paz señala que los grandes clásicos americanos del siglo XIX son Whitman, Darío y Joaquín Machado de Assis. Más allá de los ámbitos lingüísticos entremezclados —inglés americano, español hispanoamericano y brasileño—, estos tres autores inventan una lengua nueva —un idioma de idiomas— para expresar la incesante paradoja que es el Nuevo Mundo. Una nueva literatura para un territorio anteriormente innominado que descubren como un espacio sensorial donde cabe todo lo que pueda convertirse en palabras: la modernidad.
La revolución dariana es profundamente moderna no porque pretenda diferenciarse de la tradición española —en la que más bien se reconoce—, sino porque busca insertarse en la literatura universal desde “el carácter cosmopolita de sus escenarios y el tono afrancesado dentro de unas líneas perfectamente castellanas”, como escribe el español Juan Valera en el prólogo de la segunda edición de Azul… (1890). Y añade: “y, sobre todo, que esto se haya logrado por un joven de 20 años, que apenas ha puesto el pie sino en unas pocas repúblicas hispanoamericanas”.
El nicaragüense es el primer escritor en el mundo occidental que utiliza el término modernismo para referirse a una estética nueva, en 1888, el mismo año de la primera edición en Chile de Azul…, y lo populariza a ambos lados del Atlántico. Es la primera vez que un latinoamericano le retuerce las tripas al idioma y, al afrancesarlo y universalizarlo —a partir de las tradiciones y manifestaciones artísticas que tiene a la mano o que se inventa—, lo hace suyo. Como dice Paz: “los poetas ‘modernistas’ negaron al tradicionalismo y al casticismo españoles no tanto para afirmar su originalidad americana como la universidad de su poesía. Darío y los otros hispanoamericanos buscaron enlazarse a una tradición universal… el puente fue el simbolismo francés. Los españoles, por primera vez en nuestra historia, oyeron lo que decían los hispanoamericanos. Oyeron y contestaron: comenzó el diálogo de dos literaturas en el interior de la misma lengua”.
Darío, como solo podía hacer un latinoamericano, para quien la lengua es un préstamo, una certeza tanto como una incertidumbre, puso a dialogar a Góngora y a Quevedo con Verlaine, Víctor Hugo, Poe, Wilde y Whitman, el Siglo de Oro con la cultura internacional de su época, Oriente y Occidente, la literatura con todo lo que era percibido por sus sentidos —el arte, la música, el ballet, la arquitectura, la política, la filosofía— y podía transformarse en imágenes. Esto es lo que, justamente, llamamos modernidad.
Darío fue mucho más que un escritor excepcional. Fue una literatura o, como diría Lezama Lima, un sistema poético hecho a imagen y semejanza de su absoluto poder verbal. Y fue mucho más que un poeta, aunque su inmortalidad está ligada a su creación poética. Cuentista —sus relatos fantásticos inician el género en Latinoamérica—, narrador —dejó esbozos de novelas, semblanzas, prosa lírica—, fundador de la crónica moderna —literaria, política y periodística—, ensayista y teórico de las ideas estéticas innovadoras y estudioso de la literatura francesa, su prosa es una de las más refulgentes del siglo XIX.
Niño genio, dueño de un oído absoluto para el ritmo y de una maestría poco común para medir el verso —la métrica—, es vano buscar en castellano otro autor con un dominio mayor de la sonoridad.
Aprendió a leer por su cuenta, antes de los cuatro años, y a los 13 publicó sus primeros versos. A los 15 ya era un poeta consumado y en una de sus composiciones iniciales recrea las formas de la poesía española desde el Cantar del Mio Cid hasta los poetas románticos.
A los 21 años edita la primera de sus obras maestras, Azul…, con la que se inicia el modernismo, y ocho años después Prosas profanas (1896). Alcanza la plenitud con Cantos de vida y esperanza (1905), una de las cumbres de la poesía universal.
Prosas profanas es la música de los sentidos. La perfección formal, en la explosión metafórica, riqueza léxica y variedad métrica, lo convierten en el libro más importante del primer modernismo:
El mar, como un vasto cristal azogado,
refleja la lámina de un cielo de zinc;
lejanas bandas de pájaros manchan
el fondo bruñido de pálido gris.
(…)
La siesta del trópico. La vieja cigarra
ensaya su ronca guitarra senil,
y el grillo preludia su solo monótono
en la única cuerda que está en su violín.
(De “Sinfonía en gris mayor”)
Las aliteraciones de algunos de sus poemas extensos, como “Salutación del optimista” (“Ínclitas razas ubérrimas…”), son el acompañamiento sensual de las imágenes, el Dolby Surround de la poesía modernista, la banda sonora de la época, que le permite al lector contemporáneo palpar el lenguaje en sus valores rítmicos utilizando “todas las sonoridades de la lengua”, como quería Darío.
¡Ya viene el cortejo!
¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen los claros clarines.
La espada se anuncia con vivo reflejo:
ya viene, oro y hierro, el cortejo de los paladines.
(…)
( De “Marcha triunfal”)
Cantos de vida y esperanza revela el oscuro reverso de la belleza y de la sensualidad. “Nocturno”, “Lo fatal” —tal vez su mejor poema—, “Canción de otoño en primavera”, “A Phocás el campesino” y “Melancolía” inauguran su último ciclo poético, melancólico y metafísico, perseguido por la duda que se inocula en el alma moderna y que anuncia el advenimiento de la vanguardia y del malestar contemporáneos.
Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo,
y más la piedra dura porque esa ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,
ni mayor pesadumbre que la vida consciente.
Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,
y el temor de haber sido y un futuro terror...
Y el espanto seguro de estar mañana muerto,
y sufrir por la vida y por la sombra y por
lo que no conocemos y apenas sospechamos,
y la carne que tienta con sus frescos racimos,
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,
¡y no saber adónde vamos,
ni de dónde venimos!...
(“Lo fatal”)
Darío ya no es el que canta al mundo sensorial en una oda interminable sino quien de una forma concisa interpreta la escisión irresoluble de la condición humana y nos hereda la mejor definición posible de la melancolía: “Cuando quiero llorar, no lloro…/ y a veces lloro sin querer”.
Hasta la consolidación de la vanguardia, a mediados del siglo XX, los niños y las niñas latinoamericanos aprendían a leer recitando a Darío, copiándolo en sus cuadernos y aprendiéndoselo de memoria:
Margarita, está linda la mar
y el viento
lleva esencia sutil de azahar;
yo siento
en el alma una alondra cantar;
tu acento:
Margarita, te voy a contar
un cuento:
(De “A Margarita Debayle”)
Los futuros poetas aprendían a versificar basándose en la trinidad sagrada que encarnaba: El Artista. La Poesía. La Obra. La unanimidad en torno a Darío era total y su nombre se pronunciaba con tono reverencial. Lo más admirable, sin embargo, es que su refinada complejidad y sofisticación formal no le impidieron formar parte de la cultura popular y de la identidad local. En muchas de las familias latinoamericanas de clase media, ligadas a la educación o a las profesiones liberales, era una presencia viva. “Juventud, divino tesoro”, “Cuando quiero llorar no lloro”, “Margarita, está linda la mar” o “La princesa está triste” eran expresiones de la vida cotidiana, se repetían y aún se repiten sin percatarse de su origen culto.
Por encima de las inmensas innovaciones formales y estéticas que justamente se le atribuyen, su inusitada popularidad como poeta, en la memoria social, es quizá lo que lo hace universal, estudiado por académicos, leído por escritores y poetas desvelados y memorizado por niños y amantes incurables. Darío ha sobrevivido a sí mismo y a sus excesos —literarios y vitales— para volverse esencial. Siendo fundamental para la génesis de la cultura latinoamericana, sigue siendo parte de su ADN vital.
Como él mismo escribió, en otro ejemplo de una extraordinaria autoconciencia como artista y escritor: “Yo no soy un poeta para las muchedumbres. Pero sé que indefectiblemente tengo que ir a ellas”. Y lo logró. Un poeta para la inmensa minoría que es cada lector.
Darío, que se sabía condenado a la inmortalidad, modestamente mortal, infinitamente recreado por sus propios libros y por los escritores latinoamericanos posteriores, nos convoca en el centenario de su muerte a volverlo a leer y a redescubrirlo. Y a renovar en su nombre el pacto de la verdad y la belleza.
