Los santos bebedores
Vapores de Ítaca (2023) es el más reciente libro de poesía de Erick Aguirre Aragón (Managua, 1961). Es un extenso poema dividido en cinco partes; testimonio íntimo, confesional, de un viaje permanente por los sitios, las voces y los ámbitos que nos condenan a huir y al mismo tiempo a añorar el propio origen: las ciudades, las rutas o lugares que constantemente nos persiguen. Aquí reproducimos la parte II, “Los santos bebedores”.
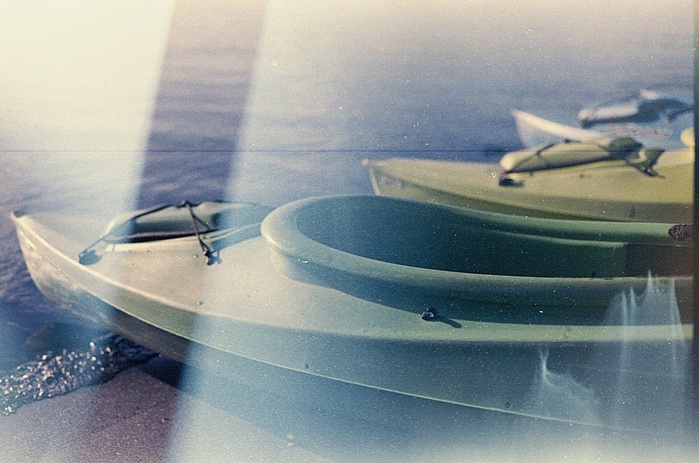
Zarpar, fotografía de Gustavo Briceño Casanova
LOS SANTOS BEBEDORES
Gebe Gott un sallen, uns Trinkern,
einen so leichten und schönen Tod.
(Dios nos conceda a los bebedores
una muerte fácil y hermosa.)
Joseph Roth
1
La fraternidad del alcohólico
es de las más tiernas que he visto.
Se sienta desgarbado y solo,
de piernas cruzadas,
fumando junto a su botella,
y como Mario allá en su mesa
se dedica a ser amable con todos.
Sonríe, brinda generosos consejos
y siempre está pendiente
de las conversaciones vecinas,
entrometiéndose con una sonrisa
que nos deja siempre desarmados,
diciendo ingeniosas locuras
y agradables ocurrencias,
atento a que todos a su alrededor
se sientan cómodos y gocen como él
de la agradable atmósfera
y de la suave música que lo inunda todo
y flota con mansedumbre
sobre el lugar que más ama en el mundo.
En otro tiempo estaba
–dice– demasiado despierto
como para dejarse morir
o demasiado vivo
como para dejarse matar.
Lo he visto a veces
muy temprano,
buscando un taxi
o esperando el autobús,
caminando con cierta elegancia
(el rostro acicalado, desvaído
como sus ropas viejas
siempre muy bien planchadas;
envuelto en el fragante vapor
de colonia barata)
hacia el pobre trabajo que busca
o conserva, para no dejarse morir.
A veces también vende chucherías,
negocia vídeos piratas
o teléfonos móviles de marcas conocidas
y orígenes oscuros; conversa aquí
con rufianes, oficinistas, maestros,
vendedores que trafican el cuerpo,
la mente y el alma para no dejarse morir.
Cuando transcurre el día
y el sol se apiada
de tantas almas en pena,
vuelve a ser el borracho nocturno,
risueño, que repite discursos
y hace el recuento de tantos
proyectos de toda una vida.
Alguien más joven lo escucha,
desconfiando del rictus engañoso
con que contempla el trago
(como recordando algo profundo e importante)
antes de engullirlo y sonreír otra vez
como una burla ante la vida.
Dice que es afortunado
porque ha visto la guerra,
porque ha sido testigo
de la crueldad de la Historia,
y sonríe de nuevo al recordarlo,
escancia un trago más
(“el del estribo”)
y contemplando el fondo cristalino
comenta, un poco más triste,
que el sol aún se levanta
cuando el día ya es muy viejo para él.
No sé por qué me recuerda
a Manolo, triste como un policía
de esos que florecen en las esquinas,
con un frío glacial en el estómago
y una gran nostalgia en las pupilas.
No conoció a Manolo, pero ha sido alegre
y tímido como él; mal conversador,
casi siempre distante y levemente
bromista. Como a él le ha gustado
asolearse caminando por las calles de Managua,
donde los amigos lo saludan con cariño
y él también los saluda de lejos,
alzando la mano y haciendo alguna burla
para no tener que hablar. De él o de su padre
aprendió algunas manías que lo acompañarán
en la muerte: la afición por el box
y las historias de guerra; sobre todo su nostalgia
por las imprentas y los ambientes de periódico.
Como él también fue enlistado y marchó
solo, entre compañeros de coplas canallas,
como un tornillo fuera de mecanismo,
y él también los trató con desapego,
evitando siempre cualquier intimidad.
Como él ha peregrinado por diarios,
semanarios y revistas. Ha pasado su vida
garabateando páginas, publicando artículos
y escribiendo libros que todo el mundo lee
pero casi nadie compra, y le ha gustado siempre
conversar con sus amigos bajo la sombra
de un árbol, en bares abiertos de barrios
precarios, como sus áridos bolsillos.
Un viento de soledad, abandono y esquivez
viajaba siempre con Manolo. Dice Mario
que ese mismo viento precedía sus cosas
y era como el contraste de su involuntario
carisma. Lo dice a grandes voces
para que lo escuchen todos, sentado siempre ahí,
de piernas cruzadas, desgarbado y solo,
fumando junto a su botella, repitiendo
que Manolo floreció entre los demás
como un policía en las esquinas, con el alma
en la mano y la esperanza en los labios,
silbando como un lustrador en medio de calles
inexpresivas, viviendo como un náufrago su vida.
Pero no siempre todos esos
que se agitan en sus charlas
y se distraen en las mesas
le ponen suficiente atención.
Por eso alza la voz y finge
sólo hablar con ese
que se ha acercado a venderle
algo para no dejarse morir.
A ese otro también lo he visto,
al que le vendió un bolígrafo
y luego se alejó renqueando,
dejándolo otra vez ahí
de piernas cruzadas, desgarbado
y solo, fumando junto a su botella,
haciendo anotaciones con un gesto
solemne de infinita gravedad.
Lo he visto en la parada
del mercado, subiendo al autobús.
Se apoya de pie sobre un asiento,
recoge con esfuerzo
el ruedo carcomido del pantalón
y muestra a todos las señales
que la guerra dejó en su pierna.
¿Será de esos charlatanes
que vociferan en público?
Tiene quizás también mi edad
y seguro alguna vez nos vimos,
o estuvimos cerca, en el límite
acechado por la muerte.
Sé que conoció el fulgor
y el desastre de un tiempo
en que fuimos todo y nada.
Una generación perdida
que, como decía mi padre,
ayudó a ganarlo todo
y desde entonces
comenzó a perderlo todo.
Vende pequeños cuadernos
para colorear, rosados lapiceros
de niñas con una cuerda
para colgar del cuello,
y bolígrafos con una pequeña
linterna capaz de iluminar
los más largos caminos.
Recorre el pasillo del bus
y a veces se detiene
un momento cerca de mí.
Veo el sudor en su rostro,
el torpe movimiento
de su pierna inútil
y pienso: igual que yo,
no sé por qué aún no ha muerto.
De noche, en El Crucero,
contemplo con asombro
el bello cielo estrellado,
tan cerca de mis ojos,
casi al alcance de mis manos,
y recuerdo al hombre
abandonando el autobús.
En la oscuridad del jardín
hurgo de pronto mi bolsillo
y encuentro el bolígrafo;
se lo he comprado escéptico,
recuerdo, y entonces
me doy cuenta que es cierto:
la luz de su pequeña linterna
es capaz de iluminar un trecho
de casi ocho metros. Pero
esa línea de luz –me digo
con tristeza– es la misma
que sigue alumbrando
el camino de tinieblas
por el que aún andamos.
2
Digo que los vi esperando
el bus en las mañanas,
acicalados y frescos
en busca de pobres trabajos
o tratando de conservarlos
para al final del día
terminar escanciando
sus pobres recuerdos
y su incomprendida sapiencia.
También los he visto morir,
alcohólicos y desesperados,
arrastrándose entre la mugre,
y me pregunto cuándo acabará
la agonía de esta generación
que lo dio todo por nada;
por esta nada
que nos quedó como herencia.
Los he visto subiendo alegres
al autobús. En el mercado
amanecieron habitando una esquina
donde acumularon vituallas
para la siguiente jornada,
y así cada vez
hasta que una mañana descubren
que uno de ellos no despierta.
Mi pofi, mi carnal, mi pipe,
dicen en llantos cuando el morbo
de los reporteros
pregunta quién era el occiso;
porque siempre están cuidando
uno del otro, porque se quieren,
se animan, se abrazan.
A veces uno de ellos
logra sostener por días
la abstinencia, hasta
que otra vez reanuda el ciclo,
la infame carrera
en pos de nada. Esos días
amanecen más temprano
y los veo subir al bus
entonando por lo bajo
tal vez la última estrofa
de su canto moribundo.
3
Ahora estoy aquí, como
siempre: rodeado de muertos
que me miran impacientes;
Caronte sin remos
ayudando a mis amigos a morir
y recordando con ellos
a los que antes murieron: zapateros
sin hilo que se sientan a conversar,
a contemplar con pena los agujeros
de sus propios zapatos.
He ayudado a esos muertos a morir,
a preservar el puesto de su muerte,
a conseguir una pensión para su espíritu,
a impedir la injusticia de su destierro.
He sido obligado a anunciarles
su despido, el preaviso de su heroísmo,
la inútil censura de su larga inmolación.
Heme aquí ahora con muertos que se van
y amigos que no llegan, con fiebre
y con insomnio; reducido a lo simple
que soy. Y así quiero yacer ya muerto
(mi cuerpo descompuesto o mis cenizas
bajo tierra): esquina este de mi casa,
junto a dos bancas donde quepan varios
y en una piedra esté grabado
el largo nombre de mi hermano.
Que broten allí el canto y la charla,
que corra suave la brisa
en días luminosos y claros,
que sobre las cabezas
de todos descienda
el mágico resplandor de las noches
bendecidas por la luna,
que jueguen cerca los niños
y descansen allí los viejos,
que nadie altere su paz,
sus tristezas y alegrías,
porque en esa esquina yaceré
como he vivido: con las manos
vacías y manchadas de sangre,
como los hijos del fulgor
después del desastre: abrazándolo
todo y reteniendo nada.
4
Escucho ya esas canciones
que un día habré de cantar,
y con la misma mano
que empuñó esa cerveza
tomo el bolígrafo
y recuerdo... Trato de escribir
pero no hay ninguna ruta,
no hay derroteros que me lleven
a encontrar el poema
que me concilie con las manos
de las que habla esa canción;
las mismas que empuñaron bombas
y fusiles y hoy se aferran al bolígrafo
para no repetir la historia.
Entonces yo era muy joven
y regresaba tarde en las noches,
exhausto y triste pero siempre
con un leve rescoldo de luz
que me infundía alientos nuevos
para después levantarme
y sentir de nuevo que vivía.
Buscaba el refugio de lo inseguro
y a diario emprendía una huida,
una fuga frenética; anhelante
carrera en pos de algo
que me alejara de viejos caminos.
Tratando siempre
de elegir lo nuevo,
un día sin saberlo
yo mismo me hice viejo,
y mi búsqueda
y mi inseguro refugio
se volvieron hábito,
repetición aburrida
del necio y empeñoso
destino que me persigue.
Ese destino me llevó
a compartir suerte
con los olvidados.
Hoy ha pasado el tiempo
y todo es igual ante mis ojos,
y aún sigo intentando
compartir con ellos
los jirones de mi suerte.
Los veo correr muy temprano
hacia trabajos mal pagados,
trabajosos y frescos,
subiendo y bajando
de los mugrosos autobuses
en la negra ciudad
donde habitan, resignados
a su irrestañable inmundicia.
Vigilan empresas y venden
el sueño a mezquinos propietarios,
cuidan autos de lujo,
residencias y predios mal habidos;
despachan cargamentos,
atienden esmerados a los clientes,
corren en veloces motocicletas
repartiendo el correo, recibos y facturas,
llevando a esas casas dudosas
("en menos de quince minutos
o devolvemos su dinero")
el wok, el sushi o la pizza.
Gritan, gesticulan y entonan
alegres pregones que se pierden
como su voz prodigiosa
en la vuelta de cualquier esquina.
Algunos roban, estafan,
se dopan o se prostituyen
y piden dinero en las calles
donde el tráfico insólito
de esta ciudad potrero
amenaza con ahogarnos a todos.
Pero ahí, entre los desventurados
y los cojos –¡aleluya!–,
estará siempre mi puesto.
